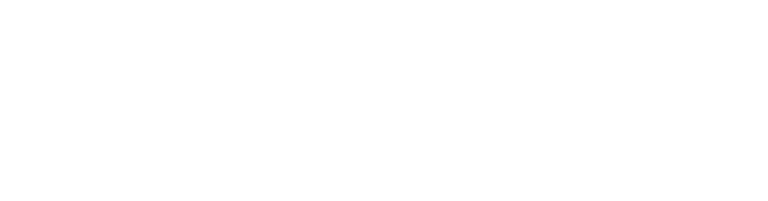Me agradaría comenzar rogándote un esbozo de tu historia personal. Procedes de una familia barcelonesa de espíritu marcadamente progresista, y tu trayectoria vital y profesional ha estado siempre distinguida por cierto inconformismo y un rechazo al estancamiento.
Por parte paterna pertenezco a una familia republicana, liberal, de la antigua burguesía catalana, esa burguesía urbana que trajo los clásicos, que hizo la Renaixença. Y por parte materna procedo de una familia judía veneciana.
Comencé mis estudios en la Universidad de Barcelona, de la que fui expulsado por haber sido uno de los fundadores del primer Sindicato Libre Universitario antifranquista. Tras eso, me marché a estudiar a Suiza pero acabé abandonando la escuela porque era excesivamente beaux-arts y a mí me interesaba Alvar Aalto y otro tipo de arquitectura.
Regresé a Barcelona y comencé a trabajar con mi padre, que era arquitecto y constructor. Empecé a construir algunos edificios y, en un momento dado, movido por mi visión social de la arquitectura, decidí que quería dejar de construir “casitas”, para trabajar en otro tipo de proyectos.
Tras construir una serie de viviendas en Barcelona, comencé a construir el Barrio Gaudí. Después actué como promotor y financiero, además de arquitecto, para construir el Walden 7. En paralelo, hice también la Ciudad en el Espacio, basado en una teoría sobre el comunitarismo y otra manera alternativa de hacer la ciudad. Es un proyecto que también llevé a cabo como arquitecto y developer porque nadie, ni en Madrid ni Barcelona, quería llevarlo adelante.
En ese momento volví a recibir otro ataque del franquismo. Esta vez, de Carlos Arias Navarro, por entonces el presidente del Gobierno y que me dijo que nunca más volvería a trabajar en España.
Me marché. Tras ello, acudieron a mí el gobierno francés y las nuevas ciudades francesas y trasladé mi despacho a París, en donde he residido durante treinta años y ha sido el eje desde el que fui abriendo despachos en las diferentes ciudades del mundo en las que se me encargaban proyectos.
Si hubiera que señalar en líneas sobre un mapa la cronología de mi trayectoria tras mis comienzos en España, primero se dibujaría una línea norte-sur, desde Estocolmo, San Petersburgo, Holanda, Francia, España, Marruecos, Argelia… Y después otra, a través del mundo: Estados Unidos, Japón, China, India…
Este constante tránsito por el mundo, este nomadismo, ha definido tu visión vital y profesional.
Mi historia es la de alguien que dejó su país, Cataluña: un país interesante pero pequeño. Estando en lugar como Cataluña, uno ha de interesarse por los demás, por otras culturas, por otros sistemas, por otras maneras de hacer que te permitan enriquecerte, entender el mundo. Viajar me ha posibilitado establecer relaciones con otros genius loci y esto te aporta conocimientos sobre otros sistemas. Uno no trabaja en China tal y como lo haría en Barcelona, por ejemplo. De esta manera, el mundo cambia y, con ello, tu visión de éste: se vuelve más pequeño y más caleidoscópico.
La tónica constante de mi trayectoria es la insatisfacción. Creo que es necesario construir cada proyecto para poder equivocarme. Quiero que cada edificio sea una forma de analizar el proyecto y detectar errores para poder cambiar. Nunca he querido hacer el mismo proyecto una y otra vez, sino intentar cambiar.
En Barcelona siempre has tenido una cierta forzosa doble posición. Por un lado, de outsider (durante largo tiempo residiste fuera, nunca has ejercido la docencia en la universidad); pero, por el otro, la presencia de tu arquitectura se ha mantenido constante.
Siento un amor increíble por esta ciudad. Es una ciudad que me gusta mucho, es interesantísima, distinta, no se parece a ninguna otra ciudad. Pero, cuando yo protestaba, Barcelona era un lugar muy distinto al que es hoy. Era un lugar gris, oscuro, sin cultura, sin literatura, sin arte, sin ciencia, sin tecnología…
Con tu Taller de Arquitectura tratabas de contribuir a revertir esa situación.
En 1963 fundé un primer equipo que llamé Taller de Arquitectura, integrado por arquitectos, ingenieros, escritores, poetas, filósofos, matemáticos… Por entonces yo pensaba que la arquitectura era el centro de un sistema interdisciplinar y que debía estar en relación con las diferentes disciplinas de aquel momento.
¿Cuál fue el resultado de esa experiencia?
Uno muy rico y apasionante. A partir de ella descubrimos toda una serie de metodologías distintas para la arquitectura. No me gustaba la arquitectura académica.
Tampoco el racionalismo.
No, tampoco. Yo era anti-corbusierano desde el principio. Le Corbusier me parecía un buen arquitecto, pero no me interesaba como pensador del urbanismo. Dividía la ciudad en funciones. Resolvía la ciudad en un gesto único y, en realidad, odiaba lo que había sido la ciudad histórica. Destruía la ciudad, hacía tabula rasa y comenzaba a construir. Su actitud me parecía déspota, marxista primitiva. Me sentía más afín a los organicistas, a Aalto, a Kahn… Buscaba también influencias en la arquitectura vernácula, en otros terrenos de la arquitectura. A mi parecer, la arquitectura moderna había planteado una ruptura con la historia y yo creía que era necesario recuperarla.
Ensayé nuevas metodologías para hacer arquitectura: nuevos métodos, nuevos sistemas… El proyecto ha sido siempre la puesta en práctica de la teoría que hemos estado intentando desarrollar. Así se inventó el posmodernismo en un momento dado.
En tu obra pueden reconocerse claramente algunas etapas. En la primera, hemos dicho, hay un claro rechazo del racionalismo.
Diría que era más bien un rechazo a la arquitectura internacional. A todos esos partnerships que suceden a Mies van der Rohe y que llevaron el vocabulario arquitectónico a un lenguaje muy reducido. Desde mi posición en Barcelona, ante el Mediterráneo, con su fuerte arquitectura vernácula y una historia arquitectónica que se remonta a Egipto, sentía rechazo hacia esto.
¿Cómo definiste tu contrapropuesta, tu reacción contra eso?
No es una contrapropuesta surgida a partir de un solo pensamiento, sino de la propuesta de una forma de hacer arquitectura que ha de adaptarse al lugar, surgir del conocimiento de su cultura, su sociología, su economía… No se puede ir a un lugar y, desde el completo desconocimiento sobre cómo éste es y cómo se construye en él, imponer la idea que uno haya tenido.
¿Qué manifiesto o concepto tratabas de transmitir mediante el Walden 7?
Partía de un texto teórico en el que planteaba una nueva forma de comunidad, una nueva forma constructiva, una nueva forma de propiedad, una nueva forma de familia, – porque al respecto manifestábamos que el único modelo no era el burgués, de papá y mamá y dos niños, sino que las familias pueden ser de distintos tipos-. En síntesis, planteaba un modelo que partía de grandes libertades personales y de la aceptación del otro.
Un concepto que se adelantó sumamente a su tiempo.
Trabajé con Guy Lefevre y algunos otros sociólogos franceses, dentro de ese marco interdisciplinar. Elaboramos una teoría general y planteamos esta comunidad. Al comienzo, era una comunidad algo utópica. El problema de la utopía es que nunca es posible materializarla. Finalmente, hoy el Walden 7 es una comunidad bastante convencional y burguesa. El edificio permite una gran calidad de vida comunitaria, pero no alberga el tipo de comunidad que yo había imaginado. Por lo tanto, me equivoqué.
Te he leído afirmar que las utopías están hechas para fracasar, aunque seguramente eso uno sólo es capaz de aceptarlo en retrospectiva. Pero quisiera rogarte que ahondes algo más en esa utopía que concebisteis.
Era una utopía en la que la forma de la ciudad no estaba preconcebida. Había que recoger las demandas reales de la gente e intentar traducirlas en arquitectura. El resultado fue una propuesta arquitectónica que transformaba el sistema de propiedad, porque ya no se compraba por propiedad horizontal sino por acciones
El sistema constructivo aplicado era tradicional, simple, no con tecnología avanzada – que aquí en Barcelona no estaba disponible, en Londres en aquel entonces operaba Archigram pero nosotros aquí debíamos trabajar con lo que podíamos- pero sí era un sistema que permitía la variabilidad de la construcción en el espacio. Consistía en una construcción modular en el espacio y que ofrecía toda clase de posibilidades de vida. Ofrecía toda una serie de tipologías que podían hacerse en planta, en dos o más pisos…y que podían combinarse.
Tras finalizar el Walden 7, recibes esa llamada del presidente del gobierno de Franco que antes mencionabas y abandonas el país. Desde París te despliegas internacionalmente y te conviertes en lo que hoy llamaría, sin querer faltarte al respeto, un arquitecto-estrella.
No me faltas al respeto: yo fui el primer arquitecto estrella. En los años 70, 80, yo era un arquitecto de referencia.
Permíteme corregir de algún modo el concepto. Mejor que ‘estrella’, quizá sería mejor decir que fuiste el primer arquitecto global.
Yo por entonces tenía un ego muy fuerte. Hasta los 40, 45 años, estuve viendo el mundo, conociéndolo. Era, ciertamente, un arquitecto estrella. Pero esto fue algo que, después, no me gustó en absoluto.
En la importancia que me comentas que otorgas a la coherencia del proyecto con su genius loci, con un conocimiento exhaustivo de la realidad e idiosincrasia del lugar, debía resultarte difícil tener ese perfil enorme de arquitecto global, que un día está en un sitio y al siguiente en otro. Se debe perder el contacto con la realidad. Tu época en París concluye cuando decides que no quieres convertir tu despacho en un gran partnership.
Así es, pierdes el contacto con la realidad y te vuelves un personaje público. Yo atajé esto, le puse fin. Me dije a mí mismo que se había terminado la obsesión con querer ser el mejor. Inicié entonces una época de muy low profile. Muy modesta, de volver a trabajar y entrar en los problemas a fondo. Hacia los 45 años comprendes que lo de querer ser una estrella carece de cualquier tipo de sentido.
Yo quería hacer proyectos. Estar en el pensamiento del proyecto. Yo necesito hacer proyectos como un desafío, como un medio de estar vivo. Vivir no es dirigir desde lejos sino estar resolviendo asuntos.
¿Cómo es posible lograr mantener esta posición en un mundo globalizado, hiperconectado?
Es difícil, porque los grandes partnerships suponen una fuerte competencia. Desde el punto de vista empresarial somos la empresa más pequeña posible. Queremos continuar siendo una empresa de 60, 80, 100 personas como máximo. Si la empresa es de mayor tamaño, la arquitectura se diluye. La arquitectura es el resultado de otros sistemas, de otra lógica.
Hablas de un espíritu que debe preservarse. Si lo dejamos desaparecer, entonces tendremos que hablar de algo que, como señalas, ya no es arquitectura.
La arquitectura se transforma en un partnership, a la manera en que funcionan los abogados. Cuando Mies van der Rohe está en Chicago, se le organiza un primer partnership, del cual nace SOM. No es casual que nazca en Chicago, porque ésa es la ciudad en la que aparecen los primeros partnerships de abogados. La arquitectura copia ese modelo. El arquitecto internacional como gran star, tipo Foster, Gehry, Hadid, Koolhaas, están desapareciendo.
Continuemos repasando tu trayectoria. Fuiste uno de los impulsores o fundadores del posmodernismo pero renegaste de él.
Reconocí que era un invento que salió mal. Inicialmente, su propósito era reconocer esa historia de 4000 años que la arquitectura tiene. El reduccionismo de Mies van der Rohe podía funcionar en determinados proyectos y lugares, pero no servía para crear ciudad. El posmodernismo reconocía que era necesario ampliar el vocabulario y no contar con un solo método, único y cerrado.
La posmodernidad me llevó a ver la arquitectura histórica. Pasé diez años reescribiendo la arquitectura clásica. No copiándola, sino reescribiéndola.
Y contemporaneizándola.
Eso es. Construyéndola con elementos prefabricados y otros materiales. Pero reescribiéndola. Alguna vez he construido estas reescrituras, para ver qué daban como resultado. No obstante, esto es algo que también tiene sus límites y por eso también rompí con el clasicismo moderno.
Esto es algo que también tiene sus límites. No da de sí suficientemente. Por eso rompo con el clasicismo moderno. Ahora mismo estoy construyendo en Marruecos una universidad y una ciudad. En este caso es imposible tomar el clasicismo y modernizarlo, sino que hay que adentrarse en la arquitectura marroquí, norteafricana, y a partir de ese conocimiento, transformarla. Otro tanto sucede cuando voy a Rusia, o a China. Siempre he estado en las aperturas culturales de estos lugares, porque en Rusia he estado desde la época de Gorbachov, en China desde la época final de Mao, yendo allí y haciendo que la arquitectura china cambiase.
A fines de los 90, comienzos de este siglo, China se convirtió en Eldorado para los arquitectos occidentales. Y su aportación acaba resultando un fracaso.
China es un país complejo. Los chinos son muy inteligentes, con un doble lenguaje mental. Estaban muy retrasados y en el momento de la modernización del país, comenzaron a llamar a extranjeros. Yo fui el primero en estar allí.
Pero, una vez han aprendido, los chinos ya no te necesitan. Por eso, ahora cuando China llama a un arquitecto europeo es como un esclavo. Antes lo llevaban como un maestro, ahora como un esclavo.
¿Qué hay de las implicaciones éticas cuando un arquitecto occidental accede a prestarse a servir a ese régimen? Koolhaas o Herzog & de Meuron plantean que se trata de llevar la democracia y la libertad al país.
No hay que hacer ideología de esto. Un arquitecto elige ir a trabajar a China porque es un país en desarrollo, que está modernizándose, que tiene mucho empuje.
Lo apasionante es ver cómo cada país es distinto a pesar de la mundialización, a pesar de que los arquitectos hacen lo mismo. Como he dicho: entender un país, una cultura, lo que pasa en otro lugar, te enriquece mucho. Ofrece al arquitecto la posibilidad de ser un lector.
Desde un punto de vista político, ¿cómo interpretas la arquitectura local (en España y en Barcelona) y la arquitectura global, y cómo se está comunicando la arquitectura? Adviertes que actualmente los arquitectos barceloneses sienten como una especie de temor a decir que lo son, como si de alguna forma se avergonzaran o responsabilizaran de los excesos que ha permitido la época de despilfarro económico que precedió a la crisis.
Hoy, los arquitectos de Barcelona hacen cosas pequeñas, encaran el problema de la dimensión, de la arquitectura de la ciudad a gran escala, del proyecto urbano a gran escala. Algo que, políticamente, supone un importante problema porque en la ciudad se hicieron grandes cosas para las Olimpíadas de 1992, pero la actual alcaldesa de izquierdas ha generado un ambiente enrarecido porque es alguien procedente del activismo, y carece de una visión general de Barcelona. Como consecuencia, y esto el proyecto urbano se ha deshecho un poco. Cuando hablan de proyecto urbano hablan de sostenibilidad, smart city…Instalan carriles de bicicletas pero no dan permisos para que se construya…
Se ha impuesto una visión conservadora, austera, en el peor sentido.
Es paradójico que una visión, teóricamente progresista y de izquierdas, acabe volviéndose una visión conservadora porque no osa hacer nada. La arquitectura icónica se desprecia: un arquitecto que presente un proyecto fuerte, de autor, verá cómo éste inmediatamente es asociado a la especulación, el capital. Hoy parece preferirse una arquitectura que se presente como fruto de un trabajo de equipo, colectivo, transversal.
Habiendo sido tú alguien que defendió ese concepto multidisciplinar, de la arquitectura como una suma de conocimientos, ¿no crees que hay algo también de utópico en eso? En eso que hoy recibe el nombre de ‘colectivos’, donde no hay una figura que dirija, sino que todo se estructura transversal y horizontalmente.
La arquitectura de reparación, la que sirve para reparar una ciudad, puede hacerse así, en colectivo y aplicando diferentes disciplinas. Pero la arquitectura de autor, no. Tiene un componente autoritario, que es necesario. Después del diálogo transversal hay decisiones que son personales. Ese tipo de decisiones estrictamente personales hoy están muy mal vistas entre la sociedad.
¿Somos más antiguos de lo que éramos hace cincuenta años?
Lo somos frente a esta nueva situación porque todavía creemos que hay una arquitectura de autor, cuando en realidad está desapareciendo. Es una arquitectura solicitada sólo por países que se encuentran en su comienzo, que necesitan íconos que les ayuden a marcar su existencia.
¿La causa de ese desprestigio no sería también la sobresaturación? Demasiados edificios icónicos pero no todos de buena calidad. Barcelona es un ejemplo claro de esto, con el fallido caso del Forum 2004.
Josep Acevillo se equivocó en gran medida con el proyecto del Forum 2004. En la época de Maragall se convocó a arquitectos muy buenos: a Siza, a Meier…y a los mejores arquitectos locales. Actualmente el nivel es otro y la Barcelona olímpica sería algo imposible, por la poca altura de miras, por la situación económica, la escasa familiaridad de los arquitectos locales con la gran escala.
La Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona es un trabajo brutal de expresión. ¿Qué conservas en este proyecto de esa memoria y conocimiento sobre la historia?
El aeropuerto condensa varios temas. Por un lado, el modelo del aeropuerto. Es un aeropuerto entre pistas, y nunca se había hecho ninguno. Hubo que fabricar un modelo nuevo que, por cierto, copió después Norman Foster para el aeropuerto de Pekín. Definir ese modelo es un trabajo intelectual en sí mismo, porque un aeropuerto es como una pequeña ciudad. A continuación, hay un trabajo sobre el espacio, el programa y el funcionamiento del aeropuerto.
El espacio, que define la vertiente estética del proyecto, ubicamos una supercubierta que permite cubrir todo el espacio, aunque cada área del interior constituya un espacio distinto.
El clasicismo está presente mediante la introducción de una doble escala: una, monumental y otra, humana. A veces los edificios precisan de una escala monumental, pero es imprescindible introducir en ellos una escala humana para que el individuo no quede extraviado en esa grandilocuencia, que por sí misma es un disparate.
Tu edificio para el Hotel Vela es controvertido.
Ha sido muy criticado por la gente local. Yo quería construir un elemento simbólico, con fuerza, para definir la fachada de Barcelona. Inicialmente surgió un edificio más alto y esbelto, que se proponía como un faro, algo entre un faro y una vela, pero finalmente se le otorgó la forma definitiva que hoy tiene. El edificio quería ser un faro, señal de entrada por mar en la ciudad. Quería que el hotel marcara un punto de cierre simbólico en la fachada marítima de Barcelona.
En lo concerniente a la dimensión política, la Barceloneta, el barrio donde iba a ubicarse estaba muy degradado. Construir allí un hotel internacional serviría para mejorar esa zona al mezclar dentro del entorno público a personas procedentes de muy diferentes lugares y estratos sociales. Sin embargo, esto no ha funcionado de la manera esperada.
Durante un tiempo también hiciste películas. ¿Qué te llevó a ello?
En mis inicios, no tenía totalmente definido que quería ser arquitecto. Pensaba en la idea del artista total. Presté atención al cine, estuve a punto de hacer política, me fijé en la psiquiatría…Me gustaban muy distintas disciplinas. Ser arquitecto supone la obligación de limitarse. Al pasar de la adolescencia a la edad madura uno se limita, te pones un techo que debes romper, pero al fin y al cabo te limitas. Esto es lo que yo hice, con cierta sensatez. Pero me quedaba, y me sigue quedando, hacer películas.
¿Volverías a hacerlo?
Sí, porque cada vez más tengo la sensación de que la arquitectura es un arte muy controlado. Si escribes y haces películas, posees más libertad porque es un arte más individual. Como constantemente trabajo en equipo, sujeto a normativas y diferentes parámetros, el cine me atrae. Mañana mismo haría una película sobre los tuaregs.
Recientemente vi las cosas que he hecho en cine y me parecieron muy bonitas.
Circles habla sobre la imposibilidad del amor, es un filme muy estético y simbólico. Un cuadrado con un filtro completamente blanco, en un cubo blanco, para hablar simbólicamente sobre las combinatorias en el amor.
Schizo se filmó mientras hacía la Ciudad en el Espacio. Examinaba un tema que me ha interesado siempre: la relación entre creatividad y locura. Un loco es un creativo que no ha podido entrar en la vida real. La línea que han de recorrer los artistas con propuesta, esa línea de la creatividad, la línea del máximo de creatividad en tu propia cabeza hasta pasar al otro lado, es una línea que siempre me ha interesado. Estar en el lado de la razón, no en el de la irracionalidad. Es fascinante escuchar, ver, entender, comprender, la división entre normalidad y locura.
¿Cómo se contempla o se describe a sí mismo hoy Ricardo Bofill, cómo se explica a sí mismo como individuo y arquitecto?
Permanece mi pasión por la ciudad y el diseño urbano. Por todas las diferentes arquitecturas por las que he transitado: del clasicismo, el sistema de proporciones; de la vernácula, el sistema de necesidades. Me gusta el desierto del Sahara, estoy a gusto allí, en las dunas. Queda también el gusto por el minimalismo, como ves, estamos en una estancia donde no hay decoración. Me gusta la arquitectura pobre, desnuda. No me gustan los materiales ricos.
Me gusta el espacio.
Al final soy arquitecto, aparte de por las relaciones intelectuales, porque desde el punto de vista de la sensibilidad, lo que me gusta es el espacio, la manera arquitectónica de mirar el espacio, distinto del espacio pictórico: en arquitectura la mirada es amplia y uno se desplaza dentro de ese espacio. Me agrada la sensación de personas desplazándose dentro de un espacio. Estoy a gusto cuando la relación entre individuo y espacio es estéticamente potente.